Cayó la noche y sus innumerables silencios.

Esas volátiles alas de
insectos minúsculos invadiendo mi habitación. Dejándome sin la sangre que mis
venas necesitaban para mandar información al cerebro. Como todas las noches mi
cuerpo, entre inerte y vital, dejaba caerse sobre las sábanas de fino y fresco
algodón. El ventanal frente a mi cama reflejaba la luz de la Luna en mi rostro
sin poder dejar de mirarla fijamente. Se siente sola allí arriba, pero ¿y si supiera como me siento yo aquí abajo? Me gustaría
ser como el Sol. Amenazante. Que nadie pudiera mirarle a los ojos mientras él
desde todo lo alto fija su mirada en todos nosotros. Capaz de hacernos desaparecer
sin siquiera tocarnos.
La Luna, sin embargo, se
halla tímida entre sus súbditos; las estrellas. Eso es lo que la hace aún más
débil. El Señor Fuego no necesita de acompañantes ni testigos para que denoten su maldad refugiada
bajo esa amarilla y anaranjada capa de furia.
A ella le hago testigo de
la sudoración de mis pupilas. Ella es quien me concede esos pañuelos tan blancos como las nubes. Cuando mi respiración se vuelve desmesurada siento como pequeños pinchazos recorren mi columna. Como mi corazón, en un puño
que no es el mío, se contrae y libera de entre esos mismos dedos ajenos. De
cómo el miedo y el instinto de supervivencia hacen que relaje mi garganta y
sienta la necesidad de respirar después de llevarme unos segundos sin aire.
Me gustaría ser como el Sol.
Nadie se atreve a mirarle
sin dejar su vida en ello.



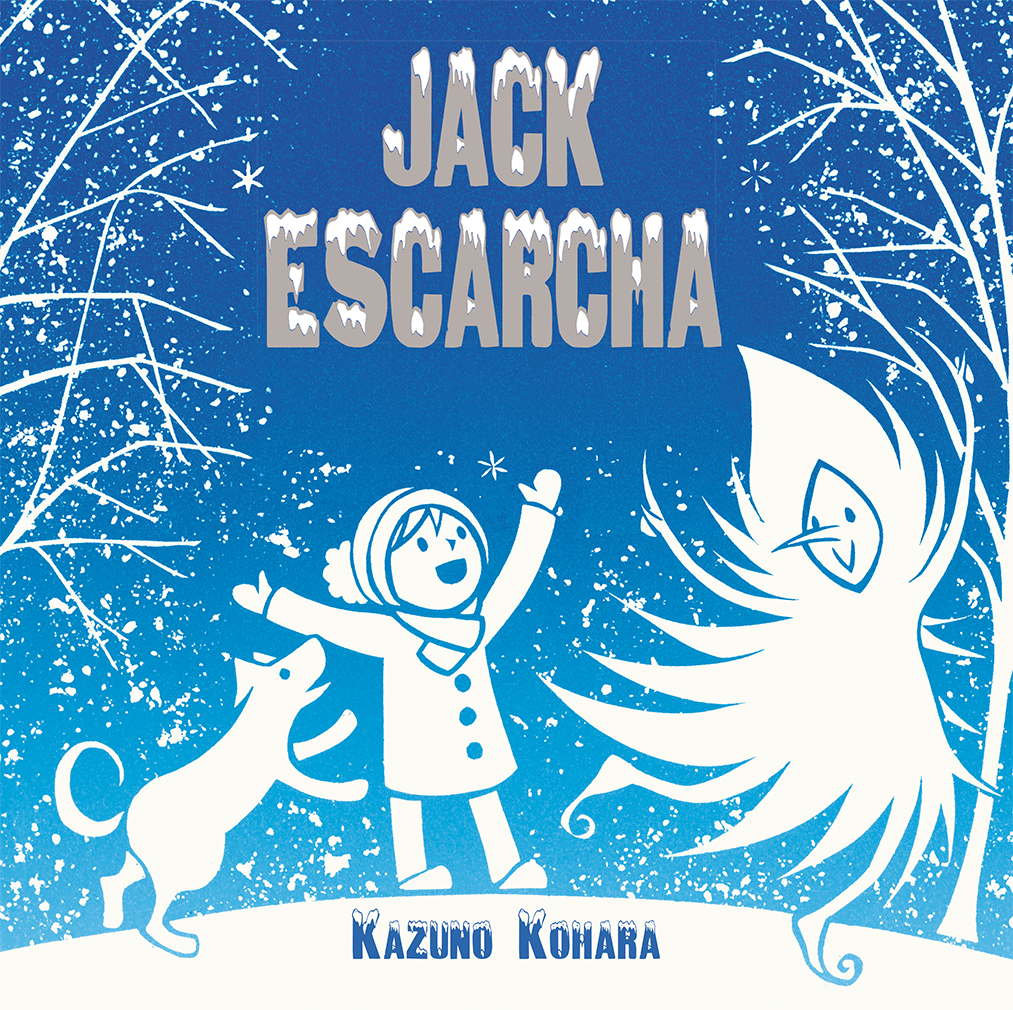

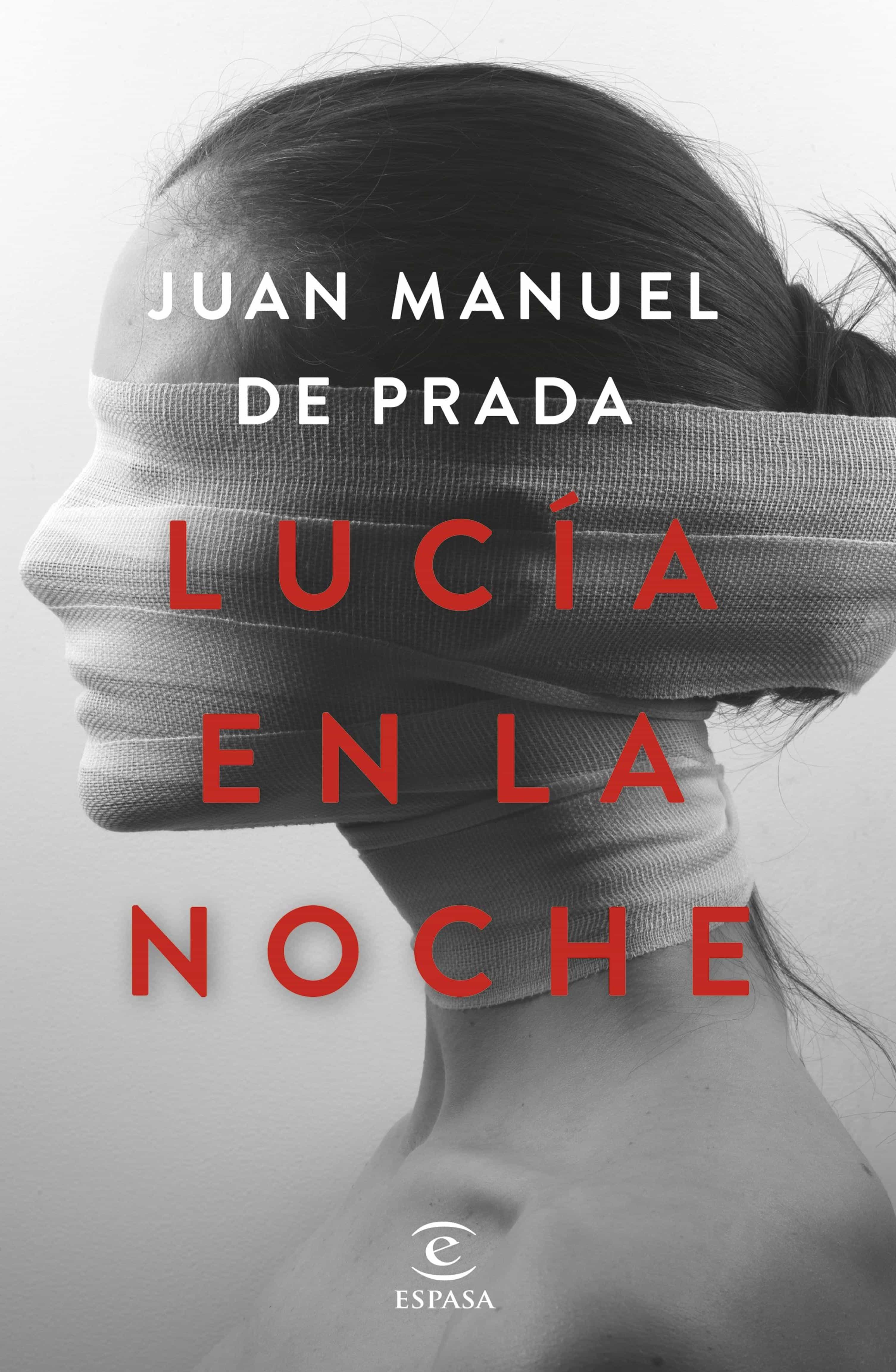




No hay comentarios:
Publicar un comentario