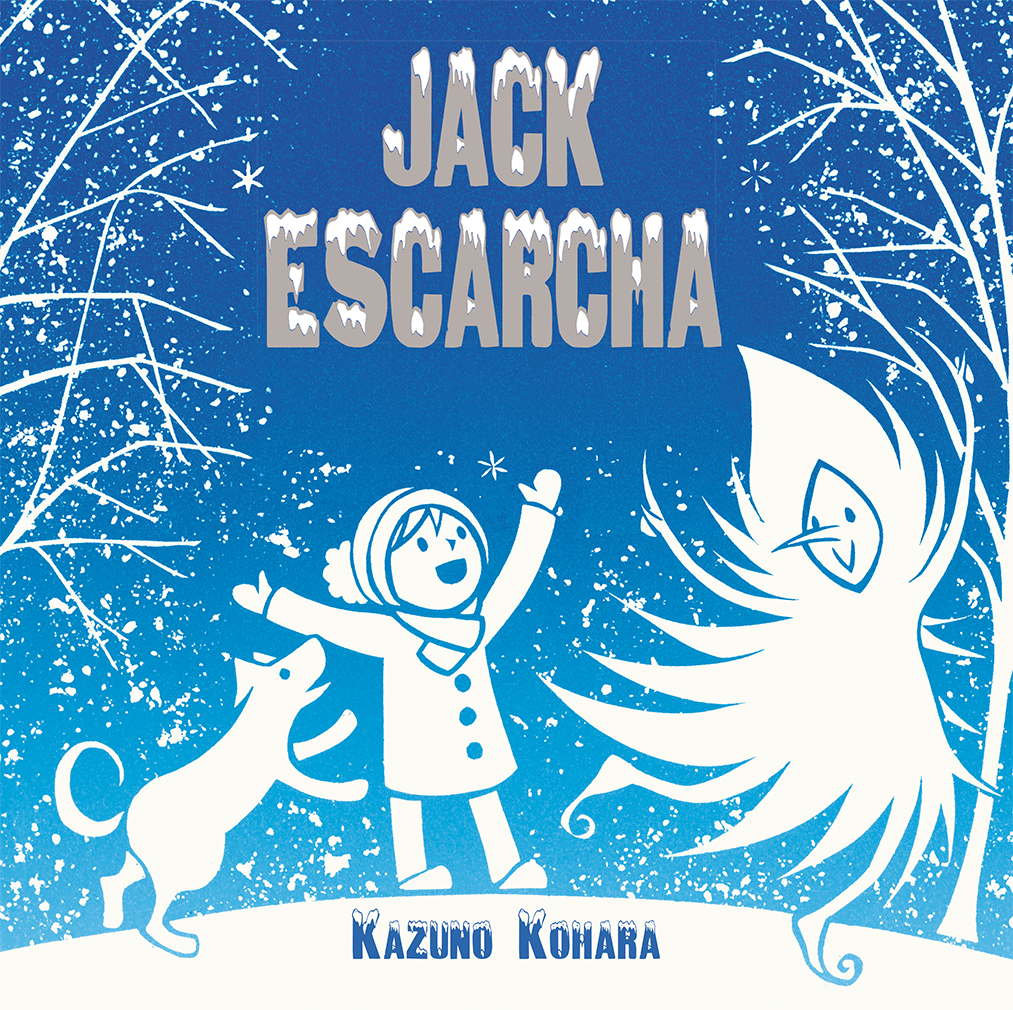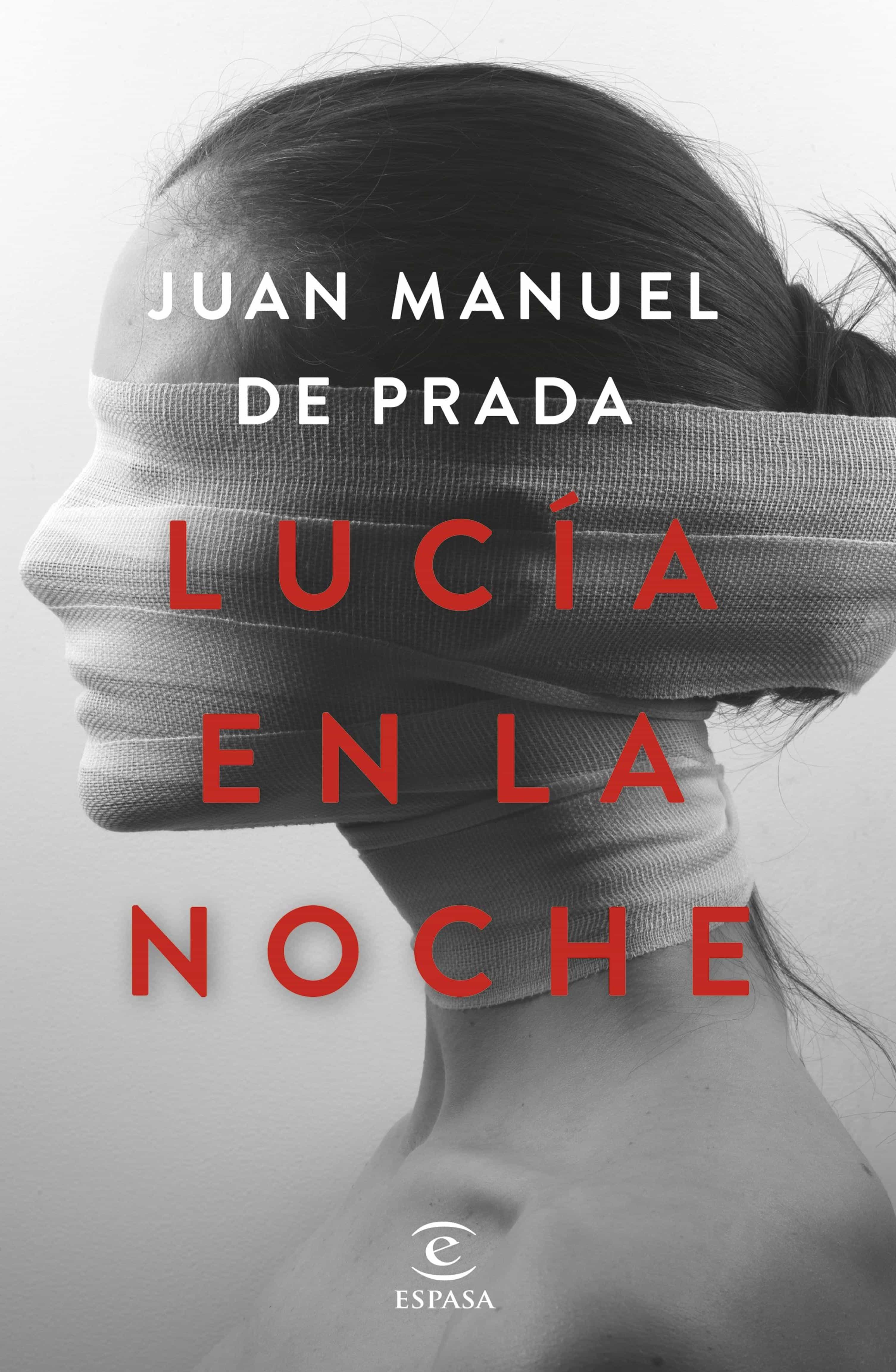Aún recuerdo con qué descaro, y a la vez
orgulloso de sí mismo, pagó aquel té de vainilla que entraba caliente por mi
garganta y hacía que la palma de mi mano derecha estuviera cálida mientras que
con la izquierda agarraba el libro El
amante de Lady Chatterley. Salí de aquella cafetería que olía a puro café
encerrado en débiles saquitos con unos lazos alrededor ahogándolos para servir
de souvenir a cualquiera que no
hubiera visitado aquellos lares o simplemente para consumo propio. Antes de
colocar mi cuerpo al completo fuera de esas paredes con aroma a cafeína miré de
reojo hasta donde estaba ese camarero de pantalón negro y camisa impolutamente
blanca con su pajarita negra y calzando grandes zapatos, del mismo color que toda su vestimenta, para dedicarle
una sonrisa de agradecimiento e irme directamente hacia mí oficio.
Hacía frío. Un frío congelante de esos que
dejan los dedos como escarpias, engarrotados en la carpeta que viajaba conmigo
a casi cualquier parte. Caían despacio y sin amenazas unas pequeñas gotas de
agua, pero nada por lo que preocuparme ya que empezaron a asomar casi llegando
a mi destino. Entré en la oficina haciendo el típico ruido del impacto de mis
tacones sobre el frío mármol de aquel edificio de tres increíbles plantas. No
era nadie importante, ni siquiera me pensaba alguien en aquella empresa; pero, si
mi jefe pensaba que mi trabajo era el correcto y que merecía un ascenso ¿quién
soy yo para llevarle la contraria a aquel buen hombre?